[Portada de la adaptación de Stéphane Heuet y al otro lado los datos sobre el autor y la frase: “Las mujeres guapas son para los hombres sin imaginación”]
JOSÉ HAVEL
No es la primera vez, ni será la última, que una obra literaria se adapta al cómic. Bien conocidas son las versiones dibujadas del Quijote o de La Regenta. ¿Pero se imagina alguien una adaptación al cómic de la Crítica de la razón pura, de Inmanuel Kant? Pues a un imposible semejante se ha enfrentado Stéphane Heuet al pretendiente convertir en viñetas las millas de páginas de En busca del tiempo perdido.
ANA VEGA
Una hazaña ciertamente sorprendente. ¿Pero era necesario? ¿A quién puede ir dirigida una adaptación así?
[Ana Vega comienza a hojear el libro, mientras ella habla la cámara muestra la primera página y va de viñeta en viñeta]
JOSÉ HAVEL
A todos los públicos. Es un error creer que el comic es un arte para niños. Y también que su prestigio viene de las adaptaciones de otros géneros. Más bien al contrario. De hecho, algunas de las más renovadoras películas actuales tienen su origen en un cómic, o mejor, en una novela gráfica, que es como se prefiere denominar a este género para evitar las connotaciones reduccionistas de la palabra cómic. Me refiero a películas como Camino a la perdición, de Sam Mendes, o Sin City, de Robert Rodríguez y Frank Miller.
MARCOS TRAMÓN
Una adaptación al cine de En busca del tiempo perdido es lo que uno se esperaría. Creo que ese fue el sueño de Visconti.
JOSÉ HAVEL
Sí, pero se murió sin llegar a hacerlo realidad. Tuvo que conformarse con Muerte en Venecia, que no es poco. Hay una versión de “Un amor de Swan”, dirigida por Volker Schlöndorff, con Alain Delon, Fanny Ardant y Jeremy Irons, que pasó sin pena ni gloria.
CATERINA VALDÉS
Pero ¿para cuántas películas darían los siete tomos de la obra de Proust? Yo creo que casi cada capítulo, desde el primero, cuando moja la madalena en el té, daría para una película.
SILVIA UGIDOS
Stéphane Heuet pretende convertir esos siete tomos en doce. El único publicado en español, no sé si en Francia habrá aparecido alguno más, adapta la primera parte de Por el camino de Swan , titulada “Combray”. Yo no sé si la adaptación es buena o mala. Solo sé que a las dos o tres páginas de dibujitos sentí nostalgia de la prosa de Proust, sin intermediarios, y me fui en busca de los viejos tomos de Alianza.
JAVIER ALMUZARA
Pues a lo mejor eso es lo que pretendía el adaptador. Incitarnos a leer el original. No entiendo mucho de cómics ni de novelas gráficas, pero esta versión no me parece buena. Hay demasiado texto. Cuando uno se enfrenta a un imposible suele resultar vencido. Si Visconti no se atrevió, nadie más debe atreverse. Ni siquiera Sofía Coppola, que parece atreverse a todo, como demuestra en su morosa, y algo pretenciosamente proustiana, María Antonieta .
CATERINA VALDÉS
¿Pero quién es capaz de leerse hoy enteros los siete tomos de En busca del tiempo perdido ? Hace falta una larga enfermedad para encontrar tanto tiempo que perder.
ANA VEGA
Y no todo tiene el mismo interés. Hay páginas que son como un milagro, que tienen la intensidad del poema, pero otras se pierden en minúsculos detalles, en la descripción de esas reuniones de la alta sociedad que le tenían fascinado.
MARCOS TRAMÓN
En busca del tiempo perdido no es una novela. Es una biblioteca en la que cabe todo. Un compendio de sabiduría. Yo lo que suelo releer es este conjunto de Máximas y pensamientos extraídos de ella. [Abre el libro y lee] “Una mujer es de mayor utilidad en nuestra vida si está en ella no como un elemento de felicidad, sino como un instrumento de dolor, y no existe una sola mujer cuya posesión resulte tan valiosa como las verdades que ella nos descubre al hacernos sufrir”.
JAVIER ALMUZARA
Es curiosa la paradoja de Proust. Arremetió contra la crítica biográfica, contra los estudiosos como Sainte-Beuve que pretendía explicar la obra de un autor por su vida. Él afirmaba que un libro es el producto de otro yo que nada tiene que ver con aquel que manifestamos en la vida social. Y sin embargo toda su literatura es autobiográfica. No hay ningún personaje, no hay ningún detalle de En busca del tiempo perdido que no tenga su correspondencia en la vida real, como han puesto de relevo a todos sus biógrafos.
SILVIA UGIDOS
Quizás esas ideas suyas le servían solo para protegerse, para no mostrar en público rasgos de su personalidad, como las preferencias sexuales, que entonces no eran aceptadas socialmente.
CATERINA VALDÉS
Lo curioso es que el protagonista de En busca del tiempo perdido es heterosexual. Y está fascinado por las mujeres y por el amor entre mujeres.
JAVIER ALMUZARA
Como todo gran escritor, Proust es inagotable e inexplicable. Decía que no tenía imaginación y por eso tenía que tomar todos los datos para su novela de sí mismo y de la realidad que conoció. Pero transfiguraba esos datos para ofrecernos otra realidad. No copiaba el mundo, lo creaba de nuevo. O nos permitía mirarlo como recién creado. Que es lo que hacen todos los escritores de verdad.
JOSÉ HAVEL
Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que este Proust en viñetas es una curiosidad que todos los aficionados al escritor francés hojearán con gusto, pero que ni pretende ni puede sustituir al original inagotable ni a las viejas traducciones de Pedro Salinas o a las más recientes de Carlos Manzano. Un libro quizás más dirigido a fetichistas de Proust que a aficionados al cómic.








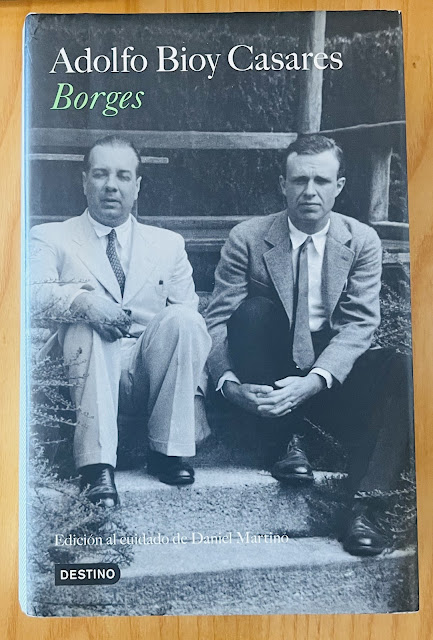


.jpg)
