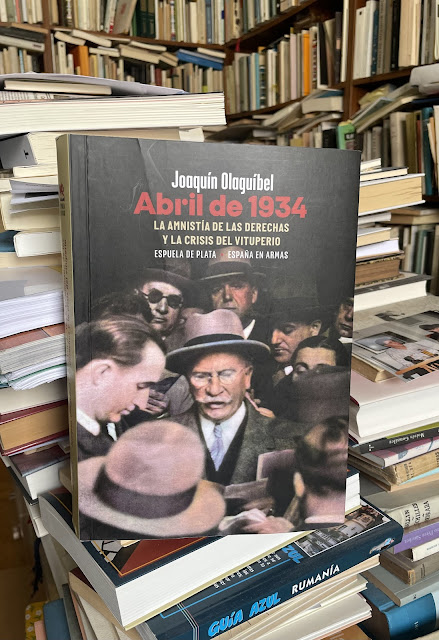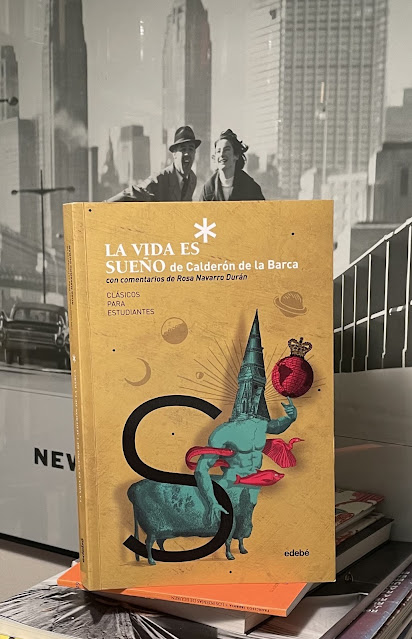Vida. Biografía y
antología de José Hierro
Jesús Marchamalo /
Lorenzo Oliván
Nórdica Libros.
Madrid, 2022.
Las palabras vivas
Lorenzo Oliván
Pre-Textos. Valencia,
2022.
De los nuevos poetas que se dieron a conocer tras la guerra
civil, José Hierro fue uno de los primeros en alcanzar un reconocimiento
generalizado. Venía del lado de los vencidos, había pasado cuatro años en la
cárcel, pero desde muy pronto comenzó a dejarse querer por los vencedores. Tras
trabajos varios de supervivencia, encontró acomodo en diversos organismos
culturales, entonces todos ellos controlados por el régimen: Editora Nacional,
Ateneo, Radio Nacional de España, Universidad Menéndez Pelayo. No fueron cargos
directivos, no se trató de prebendas, sino de encargos que estaba preparado
para hacer y que hizo bien. Pero no se unió —escarmentado, padre de familia, consciente de su
precariedad laboral— a ninguno de los movimientos de resistencia antifranquista
y eso le valió algún ataque como el de José Ángel Valente, menos literario que
personal: “Hablaba como queriendo borrar su vida ante un testigo incómodo. /
Compraba así el silencio a duro precio, / la posición estable a duro precio, /
el derecho a la vida a duro precio, / a duro precio el pan. / Metal noble que
tal vez el martillo batiera / para causa más pura. / Poeta en tiempo de
miseria, en tiempo de mentira / y de infelicidad”. Solo alguna rara vez, como
en el poema “Réquiem”, se dejó contagiar por la retórica de la época: “Cuando
caía un español,” —se supone que en los tiempos de los Tercios de Flandes o la
conquista de América—e “se mutilaba el universo”.
Como poeta, sus orígenes están en el
modernismo, Juan Ramón Jiménez y ciertos nombres del 27 (más Gerardo Diego que
Cernuda), pero supo adecuarse —en un puñado de espléndidos poemas testimoniales—
a los nuevos usos del realismo, a una poesía que se acercaba al lenguaje
coloquial, “sin vuelo en el verso”. Más tarde, con el Libro de las
alucinaciones, volvió a una poesía imaginativa, con toques de culturalismo
e irracionalismo que anunciaba la revolución novísima.
Tras ese título, de 1964, José
Hierro entró en una prolongada etapa de silencio (solo rota por poemas
dispersos, a menudo de circunstancias, reunidos en Agenda) que pareció
hacer de él un poeta de otra época, más homenajeado que leído. Pero en 1998 se
produjo su vuelta triunfal con Cuaderno de Nueva York, de inmediato —y
un poco inexplicablemente— convertido en best seller. Durante los
últimos años de su vida, José Hierro fue el poema más popular. Contribuyó a
ello, tanto como su poesía, el personaje, cordial y entrañable, ajeno a
vanidades literarias, hombre de la calle que escribía en bares, que leía
admirablemente sus versos y que era capaz de pasarse horas dedicando sus libros
con un dibujo original en cada uno.
De los muchas publicaciones dedicadas
a conmemorar el centenario de José Hierro, dos destacan especialmente. Una es Vida,
biografía y antología, la primera a cargo de Jesús Marchamalo y la segunda de
Lorenzo Oliván; otra, Las palabras vivas. La poesía y la poética de José
Hierro, cuyo autor es también Lorenzo Oliván.
Vida es
un volumen hermosamente editado, con abundantes ilustraciones de gran valor
documental. Consta de una parte biográfica, una sucesión de emotivas o
divertidas estampas, en la que no se indican los apoyos documentales, pero no
son necesarios, se trata de un texto literario, válido por sí mismo. Y la
antología está hecha por buen lector de la poesía de Hierro, que acierta a
mostrarnos todas sus facetas, aunque deje fuera —como no podía ser de otro modo—
algún poema que esté en la memoria del lector.
El otro libro, Las palabras
vivas, tiene un carácter más académico: en su origen se encuentra la tesis
doctoral sobre el ritmo en la poesía de Hierro, dirigida por José Carlos
Mainer, que Oliván no llegó a concluir. Pero con ser muy valiosos los capítulos
que de ella proceden —dedicados al estudio del eneasílabo, la métrica acentual
o los encabalgamientos en la poesía de Hierro—, resultan más interesantes los
que tienen un carácter autobiográfico y ensayístico. Las consideraciones de Lorenzo
Oliván, uno de los más destacados poetas de su generación, sobre el ritmo en la
poesía —en la propia y en la ajena— son de gran valor.
Lorenzo Oliván dedica el capítulo
inicial de su libro a la biografía de Hierro. Sintetiza bien lo sabido y añade
algún matiz inédito, con la apoyatura documental que falta en Marchamalo. Uno y
otro eluden, sin duda por consideraciones familiares, una cuestión sin la cual
no se entiende el último libro de Hierro. Su Cuaderno de Nueva York es
algo más que el homenaje a una ciudad que tanto ha tentado a los poetas
españoles (no solo a Juan Ramón y Lorca, como Julio Neira documentó en una
profusa antología), es un libro de amor “que no puede decir su nombre”, aunque
no por las razones de los lorquianos Sonetos del amor oscuro, sino por
las de Salinas y La voz a ti debida. Solo cuando sabemos eso, se
entiende la emoción del penúltimo poema del libro (el último en realidad, el
aclamado soneto final no tiene mucho que ver con el conjunto), en el que el
poeta se despide, no de una ciudad, sino de una persona que, sin ser nombrada,
da sentido al conjunto: “No te importuno más (ni siquiera sé si me escuchas). /
Bebo el último whisky en el Kiss Bar, / la última margarita en Santa Fe, /
rodeo luego la ciudad y su muralla de agua / en la que ya no queda nada que fue
mío / Desisto de adentrarme en su recinto, / no tengo fuerzas para celebrar /
la melancólica liturgia de la separación. / Solo deseo ya dormir, dormir, / tal
vez soñar…”
La poesía de Hierro, a pesar de una
cierta banalización de su figura, del manoseo de los homenajes, resiste bien el
paso del tiempo en un puñado de poemas esenciales en los que realidad y
misterio, técnica y llanto, se funden inextricablemente.