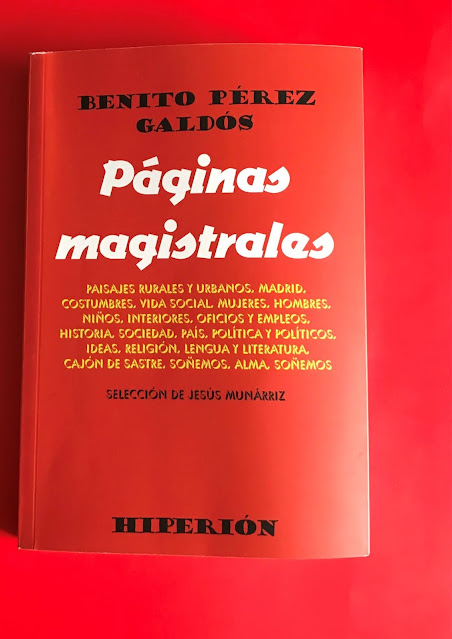El vaso medio
lleno
Enrique
García-Máiquez
Ediciones More.
Madrid, 2020.
El aforismo, como el haiku, se ha convertido en una moda. Apenas hay poeta joven, o no tan joven, que no haya publicado al menos un libro de aforismos y otro de haikus. Pero la aparente facilidad de ambos géneros resulta engañosa, Ni siquiera los más destacados cultivadores consiguen evitar siempre la mera ocurrencia, la nadería ingeniosa, la sentenciosa obviedad. El vaso medio lleno, de Enrique García-Máiquez, no escapa del todo a ninguno de esos riesgos, pero lo compensa con buen humor y sabiduría. Apenas hay página que no encierre alguna maravilla.
“Si el aforismo lo pudo escribir
otro, abstente”, leemos en la primera sección, que actúa como prólogo. Pero él
no duda en reescribir ocurrencias ajenas. Unos versos de Gerardo Diego –que
suelen citarse como ejemplo de la influencia de la greguería en la poesía de
los años veinte-- le sirven de falsilla para uno de sus aforismos: “El túnel es
un pozo con luz en vez de agua” (Gerardo Diego había escrito que “la guitarra
es un pozo con viento en vez de agua”). En este caso, no cabe duda de que la
variación supera al original (un acierto esa “ú” de “túnel” que se convierte en
la “u” de “luz”). Otras veces añade poco o emborrona una ocurrencia --“quien
nos compre por lo que valemos y nos venda por lo que creemos valer haría un
buen negocio”-- que hemos oído repetida hasta la saciedad: “El mejor negocio
del mundo es comprar a un hombre por lo que dicen de él a sus espaldas y
venderlo por lo que le dicen a la cara”.
Pero son
excepciones que carecen de importancia en un libro tan lleno de aciertos. Otro
reparo, este de mayor calado, cabría ponérsele. El autor no parece distinguir
entre cuando se dirige a todos los lectores y cuando habla solo para sus
correligionarios. Dos ejemplos: “Intelectual es quien los políticos de
izquierda a los que apoya ese intelectual dicen que es intelectual”, “El
buenismo es a la bondad lo que el feminismo a la feminidad”. Y abundan los que
tienen que ver con su condición de católico tradicional: “Cada mañana, nada más
levantarme, aún medio dormido, me pongo las gafas, y entro en el espacio; me
pongo el reloj, y entro en el tiempo; y me pongo la cadena con la cruz y el
escapulario, y entro en la eternidad”. El lector común se encoge de hombros y
exclama “pues qué bien” o, si es un poco chistoso, “¡que te crees tú eso!”.
Para
Enrique García-Máiquez las evidencias de su fe religiosa son tan evidentes como
cualesquiera otras y los prejuicios de su ideología son verdades de fe. No es
el único caso, aunque a cada lector solo sea capaz de ver los prejuicios y
acríticos dogmatismos que no coindicen con los suyos.
Pero El
vaso medio lleno está casi lleno de aciertos para todos los públicos que
nos ponen una sonrisa en los labios y nos hacen ver la realidad como nunca la
habíamos visto. “El aforismo aspira a ser una obviedad sorprendente”, escribe.
En eso coincide con la mejor poesía, con el gran arte, que nos muestran lo que
estaba ahí y no éramos capaces de ver. No es el único caso de coincidencia: un
verdadero aforismo es aquel que no puede decirse mejor ni con más o menos
palabras; exactamente igual que ocurre con el poema.
En la
contraportada del libro –sin firma, pero claramente escrita por el propio autor--
se indican sus maestros en el arte del aforismo: Jules Renard, Stalisnaw Jerzy
Lec, Mario Quintana y Logan Pearsall Smith, además de los moralistas franceses,
citados así en conjunto. Falta un nombre inevitable en quien escriba en
español, Ramón Gómez de la Serna: “Los fantasmas se aprovechan de que no
existen para asustarnos más”, “El cargado de razón es cargante, y encima quiere
echarte todo su peso encima”, “La Y es el embudo de la sintaxis. Coge dos y
hasta tres frases y las mete en una oración”, “El optimista ve la noche de azul
marino”, “De noche llueve tinta china”.
Una de las
partes del libro se dedica, aproximándose al haiku tradicional, a las cuatro
estaciones y entonces, junto al humor habitual, hace su aparición la poesía:
“En las noches más tibias del verano, se nota que también el sol ha bajado, con
gafas de sol, moreno y repeinado, a refrescarse a la terraza”, “El solo de
viola del viento entre los árboles”, “La sombra se ríe del sol, qué fresca, a
sus espaldas”.
El
moralismo y el confesionalismo son el peso muerto –pero un peso muy ligero, que
nadie se asuste-- de un libro que gana cuando el autor no se toma demasiado en
serio a sí mismo, algo que ocurre a menudo y que es el rasgo más reconocible de
la inteligencia.