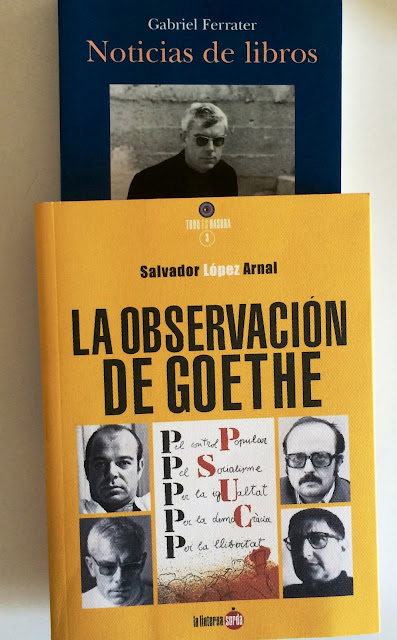Memorias y aventuras
Arthur Conan Doyle
Traducción de
Bernardo Moreno Carrillo
Valdemar. Madrid,
2015.
Lo que Moriarty fue para Sherlock Holmes, lo fue el propio
Sherlock Holmes para Conan Doyle: su mayor enemigo. Varias veces intentó
librarse de él, siempre sin éxito. Al final, ya sabemos quién resultó
victorioso: Arthur Conan Doyle murió en 1930, Sherlock sigue vivo.
Estas Memorias y aventuras, publicadas en 1924, a sus sesenta y cinco
años, están escritas con una doble intención: reivindicar las propias peripecias,
que no tenían nada que envidiar a las de su exitoso personaje, y demostrar que
el predicador de la fe espiritista en que se había convertido no estaba en
contradicción con el racionalismo y el sentido común de los que siempre había
hecho gala.
La vida de
Conan Doyle fue ciertamente novelera: muy joven, se embarcó en un ballenero y
convivió con los cazadores de focas cerca del círculo polar; participó en tres
guerras: la del Sudán, la de los bóers y la del 14; destacó como boxeador,
futbolista, jugador de críquet, corredor automovilístico, pionero de la
aviación. Conoció además a las personas más notables de su tiempo;
intervino activamente en la vida pública: proponiendo reformas en el ejército,
defendiendo a falsos culpables, desmintiendo las informaciones denigratorias
sobre el imperio británico. Y supo contarlo. Por eso estas memorias suyas se
leen con la misma gozosa facilidad que cualquiera de sus narraciones.
A veces
Conan Doyle parece querer competir con su afamado personaje y nos cuenta cómo
resolvió el caso de un viajero presuntamente desaparecido en una habitación de
hotel y otros enigmas reales que no acreditan menor agudeza que la de Sherlock.
Pero también nos habla de otros misterios que escapan a la razón, como el de la
casa embrujada de Charmouth. La Sociedad de Estudios Psíquicos le propuso
visitarla y redactar un informe. Él no fue capaz de encontrar la razón de los
ruidos inexplicables que en ella se producían, solo de certificar que no
parecía proceder de fraude alguno. Unos años después se encontraría el cadáver
de un niño: “Se supuso que el niño había sido asesinado en la casa hacía mucho
tiempo y que los fenómenos de los que habían sido testigos eran en cierto modo
la consecuencia de aquella tragedia”.
Las últimas
décadas de su vida, Conan Doyle las dedicó a la difusión de la doctrina
espiritista. Puso en ello todo su entusiasmo, toda su capacidad de trabajo:
“Con esta misión he recorrido más de cincuenta mil millas y pronunciado
conferencias ante más de trescientas mil personas, además de escribir siete
libros sobre el tema”.
El
espiritismo no era para él cuestión de fe, sino una realidad empírica. En el
último capítulo de su libro afirma haber mantenido largas conversaciones con
los espíritus, olido el peculiar olor a ozono del ectoplasma, escuchado
profecías que se cumplían de inmediato, visto a una mujer inculta pintar de
repente una obra maestra, oído cantos que ninguna voz terrenal podría
reproducir, conversado con su madre y con su hijo muertos, leído libros de gran
sabiduría que estaban escritos por analfabetos en estado de trance.
Nos
imaginamos las carcajadas de Sherlock Holmes al leer las “evidencias” que
sostienen la doctrina espiritista. Consciente quizá de ello, Conan Doyle ha
reducido el relato de su experiencia espiritual al último capítulo. Pero de vez
en cuando, en las páginas anteriores, alude a ella, queriendo dar a entender
que no fue debida, como muchos pensaban, a la conmoción que le produjo la Gran
Guerra, con sus millones de muertos, entre ellos su hijo más querido.
Hay muchos
pasajes memorables en estas memorias que algo tienen de entretenida película de
aventuras. Uno de los que yo prefiero es el del encuentro con Oscar Wilde: “Su
conversación me dejó una huella imborrable. Sobresalía por encima de todos y,
sin embargo, tenía el arte de parecer interesado por todo lo que decíamos”. Le
escuchó contar cómo el diablo enseñaba el arte de la tentación a unos pobres
diablos y en esa anécdota, que él
recuerda para nosotros, está toda la perspicaz malicia de Wilde. A su tragedia
final, le dedica este comentario: “Yo pensé entonces, y aún sigo pensándolo
hoy, que el elemento monstruoso que acabó arruinando su vida era de orden
patológico, y que era un hospital, y no una comisaría, el lugar idóneo para su
tratamiento”.
Todos los
prejuicios de su tiempo, la era victoriana, se encuentran en estas memorias,
escrita por quien no tiene ninguna duda de las bondades del imperio británico y
cree firmemente que, en todas las contiendas en que participó, la justicia
estaba de su lado. Incluso pondera las
virtudes de la vida militar: “A mí me parecía deliciosa la vida de soldado
raso. Ser dirigido y no dirigir era sumamente descansado, y mientras los
pensamientos se limitaban a sacar brillo a los botones y las hebillas, o a
limpiar el rifle, se vivía bastante feliz”.
Pero ni los
prejuicios de perfecto caballero británico ni el desdén con que contempla al
personaje que se convirtió en mito limitan su encanto de narrador inimitable e
inigualable que nos hace abrir los ojos asombrados y mantiene nuestra atención,
ante un mundo ido para siempre, desde la primera a la última página.