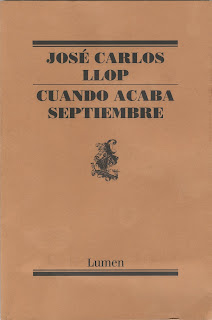Escritores delincuentes
Alfaguara. Madrid, 2011
Hay dos libros en este libro de sugerente título, un ensayo sobre temas como la literatura y el mal o las relaciones entre la vida y la ficción, y una colección de breves semblanzas biográficas. El primero –desarrollado en los capítulos iniciales y finales— resulta bastante menos interesante que el segundo.
José Ovejero hace gala de una cierta ingenuidad: “Los escritores de hoy son, o aspiran a ser, habitantes de confortables apartamentos y hoteles con aire acondicionado y conexión a Internet, y muchos van a la oficina mientras llega el éxito que merecen. Pero al mismo tiempo no quieren renunciar al aura romántica del creador bohemio y original; al establecer una solidaridad con el criminal, el escritor se acerca a él, a su experiencia excepcional, y la hace propia; porque uno de los puntos débiles del escritor es que tiene a saber mucho sobre las representaciones de la realidad, pero tiene escasa experiencia de ella”.
¿Y los criminales de hoy –se le ocurre preguntar al lector— no aspiran a ser habitantes de confortables apartamentos y hoteles con aire acondicionado y conexión a Internet? ¿El “aura romántica del creador bohemio y original” pasa por asaltar gasolineras o cometer pequeñas o grandes estafas? Un tanto confusa resulta la manera de razonar de José Ovejero: “A cierto público le interesan más los mitos que la literatura y prefiere leer el libro mediocre de una prostituta de lujo o de un asesino a la obra maestra de un funcionario, como si un autor de vida extraordinaria pudiera transportarlos en su estela a un mundo menos monótono y previsible”. De una prostituta de lujo o de un asesino nos interesa su vida, no su literatura; de un funcionario solo nos interesa su vida si acierta a convertirla en literatura. Pero incluso en el primer caso nos aburre pronto si no está bien contada, y por eso generalmente la redacta otro, aunque la firme el protagonista.
José Ovejero, pese a que titula su libro Escritores delincuentes, no acierta a distinguirlos muy bien de los delincuentes que escriben, que tratan de ganar algún dinero contando sus delitos o su experiencia carcelaria. Y son cosas muy distintas, aunque no siempre los límites resulten claros, y no falten ejemplos del paso de una categoría a otra: es el caso de Chester Himes, en el ámbito de la serie negra, y de Jean Genet, ladronzuelo de poca monta, aguafiestas profesional, y uno de los grandes nombres de la literatura francesa.
El conocimiento que José Ovejero muestra de los escritores de los que se ocupa resulta algo desigual. Sorprende especialmente la superficialidad con que trata a los autores de lengua española. Las pocas líneas dedicadas, en las primeras páginas, a González-Ruano no animan a seguir leyendo. La segunda vez que lo menciona lo llama Gómez Ruano y aunque se trata solo de una errata no deja de suponer escasa familiaridad. César González-Ruano fue detenido por la Gestapo en París la tarde del 10 de junio de 1942. Es un episodio ciertamente novelesco, que ha tentado a más de un escritor (el más reciente José Carlos Llop), pero que aquí se despacha con incomprensible superficialidad. José Ovejero se basa en la novela Cherche-Midi, en la que González-Ruano recrea sus experiencias carcelarias. Ni siquiera se toma la molestia de leer las memorias del escritor, Mi medio siglo se confiesa a medias, donde dedica unas páginas a esa experiencia, tan interesantes por lo que cuenta –no oculta su simpatía por los alemanes ni su antisemitismo— como por lo que calla. “Todo hay que decirlo de lo que se puede decir”, escribe.
José Ovejero prefiere contarnos la vida de personajes que poco tienen que ver con la literatura, como el político conservador sir Jeffrey Archer, autor de unas malas novelas policíacas, o los ex convictos Jimmy Boyle y Hugo Collins.
Pero narra bien, y su libro se lee como un conjunto de sugerentes reportajes periodísticos. Por lo general, acierta cuando cuenta, tropieza cuando reflexiona. “Las novelas ‘basadas en hechos reales’ —escribe— han atraído de antiguo a cierto tipo de lectores que, algo incomprensible, leen ficción para conocer la realidad o que quisieran que la realidad tuviese la estructura de una novela”.
¿Incomprensible leer ficción para conocer la realidad? ¿Para qué se escribieron las grandes novelas del siglo XIX, realistas y naturalistas, sino para conocer mejor la realidad? ¿Para qué se documentaba Zola sobre la vida de los mineros cuando pretendía escribir una novela ambientada en una mina? El pretexto argumental podía ser inventado, pero hasta el más pequeño detalle debía ser exacto. Y no sabemos cuál es la estructura de la “realidad” –físicos y filósofos no se han puesto de acuerdo—, pero lo que sí sabemos es que los hechos reales, bien contados, tienen siempre la estructura de una novela. De una apasionante novela.
A todos los lectores les gustan los libros que llevan más allá de los libros. De ahí el éxito de las biografías, de las memorias, de los grandes reportajes periodísticos, de las novelas que son algo más que novelas. Solo la gran literatura puede ser solo literatura. Y quizá tampoco… Leemos a Homero y no podemos dejar de pensar que en sus hexámetros, más que en los restos arqueológicos, está lo que nos queda de la Grecia arcaica.
Escritores delincuentes, de José Ovejero, no es precisamente gran literatura, ni lo pretende (qué ingenuamente didáctico su “véase la figura 9, o 10” para aludir a cuadernillo central con los retratos de los escritores), y si nos interesa es por los “hechos reales” que nos cuenta, no por sus consideraciones sociológicas, por esos hechos reales, singulares y enigmáticos que, en más de un caso, nos animan a saber más, a seguir investigando por nuestra cuenta.