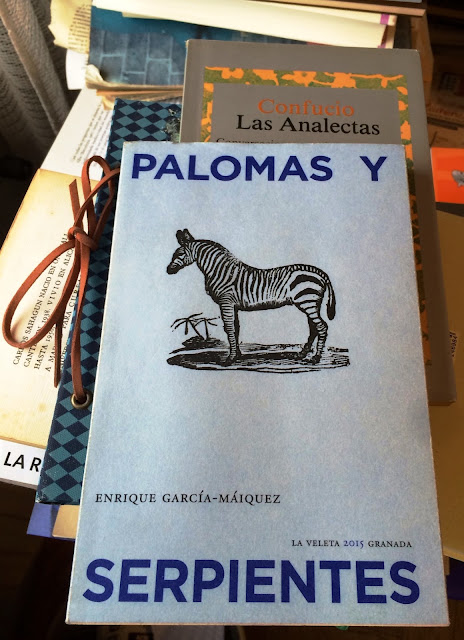La memoria de un hombre está en sus besos
Emilio Calderón
Stella Maris.
Barcelona, 2016.
No está siendo demasiado benévola la posteridad literaria
con Vicente Aleixandre. Tras su muerte, en 1984, o incluso antes, con la
concesión del Nobel, su influencia en la poesía española, omnipresente durante
décadas, comenzó a decaer, al contrario de lo que ocurría con otro compañero
generacional, Luis Cernuda. Fue un maestro en tiempo de orfandad, en los años
duros del franquismo, pero su magisterio resultó más personal que estrictamente
literario; su obra de posguerra no abría nuevos caminos, se limitaba a
seguirlos (la poesía social, el hermetismo novísimo) con mejor o peor fortuna.
Emilio
Calderón, escritor de literatura infantil, autor de novelas históricas y de
género negro, le ha dedicado la primera biografía que pretende ser exhaustiva,
rigurosamente documentada, y no limitarse a un retórico y convencional
panegírico como las publicadas hasta ahora.
Lo consigue
a medias. Emilio Calderón no es filólogo ni parece tener especiales
conocimientos de la literatura española contemporánea. Explica ello algunos
lapsus: considera “un epitafio a Guiomar que Machado atribuye a Juan de
Mairena” el poema que comienza “Todo amor es fantasía” incluido en la serie
“Otras canciones a Guiomar (A la manera de Abel Martín y de Juan de Mairena)” (Guiomar,
Pilar de Valderrama, muríó algunas décadas después del poeta, mal podía haberle
dedicado este un epitafio); indica que la elegía de Cernuda a Lorca, de la que
se censuraron unos versos por su alusión homosexual, se publicó en la revista El mono azul, cuando lo fue en Hora de España. Tampoco resulta muy
atinada su referencia a la quema de conventos de mayo de 1931: afirma que los
ministro Maura y Prieto tratan de evitar el desastre, pero que “Manuel Azaña,
entonces ministro de la Guerra, se niega a poner remedio”, sin embargo, los
desórdenes públicos no eran de incumbencia del ministro de la Guerra, sino del
de Gobernación, Miguel Maura.
No quiere
esto decir que el volumen no ofrezca abundante documentación biográfica, mucha
de ella de interés. Emilio Calderón nos ofrece datos desconocidos sobre la
familia del poeta, sobre su casi mítica enfermedad, sobre su actuación durante
la guerra (detenido por los milicianos en los confusos primeros meses,
intentaría luego salir de España) y también sobre sus relaciones amorosas.
Este último
punto es el que más interés despierta en la morbosa curiosidad de los lectores.
En vida, Aleixandre nunca se refirió públicamente a su homosexualidad. Hasta
tiempos recientes, amigos y estudiosos respetaron escrupulosamente esa
discreción. Tras las confidencias reveladas por Vicente Molina Foix y, sobre todo, por Luis Antonio
de Villena, Emilio Calderón es el primero que se ocupa de ese tema con
naturalidad dentro de una biografía del poeta.
Vicente
Aleixandre, poeta del amor, habría tenido una larga serie de aventuras
amorosas, con hombres y con mujeres. De sus relaciones femeninas a él mismo le
gustaba hacer alarde en cartas y en conversaciones con José Luis Cano, quien
nos ha dejado minuciosa constancia de esos recuentos en Los cuadernos de Velintonia.
Emilio
Calderón repite lo que dice Aleixandre, pero no es capaz de encontrar un solo
dato que confirme sus afirmaciones. Al parecer no se conserva ni una carta ni una
declaración de ninguna de esas amantes. Pilar de Valderrama, que era católica,
estaba casada y tenía hijas cuando su relación con Antonio Machado, no pudo
guardar el secreto y primero le pasó las cartas del poeta a Concha Espina y
finalmente escribió un libro titulado Sí,
yo soy Guiomar para dejar constancia de sus amores con el poeta. ¿Cómo es
que ninguna de las mujeres que amó Aleixandre y que inspiraron sus versos
guardó una carta suyo, manifestó públicamente, cuando ya era un poeta célebre,
esa relación? Aleixandre incluso habla de una posible hija, pero ni de esa hija
ni de su madre, una estudiante norteamericana, hay constancia documental. Sí
existió Eva Seifert, la hispanista alemana, algunos años mayor que él, que
conoció antes de la guerra y que luego le visitaba durante los veranos.
La poesía
de Aleixandre era una poesía, en buena medida amorosa, pero al autor, un
solterón que vivió siempre en la casa familiar (primero con los padres y la
hermana, luego solo con la hermana), no se le conocía ninguna relación estable.
La larga lista de relaciones femeninas parece solo un invento para disimular
ante sus amigos homófobos, como Dámaso Alonso.
Más ciertas
parecen las relaciones masculinas, aunque tampoco podemos estar muy seguros de
ellas. Emilio Calderón nos ofrece dos
fuentes desconocidas, o poco conocidas, para acercarnos a la intimidad de
Aleixandre: las cartas a Gregorio Prieto y las anotaciones de Carmen Conde, que
vivía en el mismo edificio de Velintonia.
Pero parece
que muchas de las relaciones masculinas de Aleixandre eran tan fantasiosas como
las femeninas, aunque por otras razones. Un ejemplo lo constituye el caso de
Andrés Acero, novelado porVicente Molina Foix en El abrecartas. Emilio Calderón nos ofrece toda la documentación que
ha podido encontrar sobre este joven que luchó valientemente durante la guerra
y sufrió luego un duro exilio (acabó suicidándose), pero no hay ni un solo
testimonio de que la relación entre ambos fuera muy distinta de la que mantuvo
con Miguel Hernández.
Emilio
Calderón trata de ser un biógrafo riguroso. Y a menudo lo consigue, pero no
siempre. Desmiente, por ejemplo, ciertas reiteradas afirmaciones de Luis
Antonio de Villena, según las cuales, durantelos años veinte y treinta, en la
casa de Aleixandre se celebraban fiestas homosexuales. Si existieron esas
fiestas, ¿por qué nunca se mencionan en las cartas de la época?, se pregunta el
biógrafo. Además, en aquellas fechas Aleixandre compartía casa con sus padres,
su hermana, tres doncellas y una cocinera (todas ellas internas); difícil
mantener el secreto en esas circunstancias.
No es
riguroso, sin embargo, cuando trata de la relación entre Aleixandre y su mejor
amigo y estudioso, Carlos Bousoño. Incluye varios fragmentos de cartas, muy
explícitamente eróticas, del primero al segundo (las únicas cartas del poeta a
un o a una amante que aparecen en el libro), pero sin indicarnos su
procedencia. Y añade luego este sorprendente párrafo: “Al parecer, el propio
Bousoño le cuenta en cierta ocasión a su amigo el poeta Francisco Brines que el
número de cartas de amor que conserva de Aleixandre ronda las sesenta”. Pero si
la posible existencia de esas cartas le llega de manera tan indirecta al biógrafo,
¿cómo es que puede citarlas? ¿No serán apócrifos los fragmentos?
Otro dato
que ofrece para confirmar esa relación le descalifica igualmente como biógrafo
serio: “Cierto día, Jaime Gil de Biedma adelanta su hora de visita a Velintonia
(algo que a Aleixandre no le gusta, dato el estricto horario que establece para
recibir). Para su sorpresa es Carlos Bousoño quien, en albornoz, le abre la
puerta”. Ninguna indicación aparece de dónde ha dicho eso Gil de Biedma (quizá
en una conversación privada entre bromas y maliciosos rumores), ni se pone en
duda lo inverosímil que resulta que abriera la puerta de la calle un invitado
en albornoz y no la criada, como era lo habitual en los medios burgueses y en
aquella época (no se trataba de un piso de estudiantes).
“Todo amor
es fantasía” escribió Machado para ocultar que su adúltera Guiomar no era una
fantasía. En el caso de Aleixandre, parece que esa afirmación resulta
rigurosamente cierta: una fantasía resultan, hay pocas dudas al respecto, sus
relaciones femeninas; lo sorprendente, y esta biografía viene en gran medida a
confirmarlo, es que también lo fueron, aunque quizá más a su pesar, la mayoría
de sus relaciones masculinas.