Miguel Martínez
Hermano pulpo
Diputación de Soria. Soria, 2025
Entre tantos poetas
indistinguibles, he aquí uno inconfundible; entre tantos poetas correctamente
aburridos, he aquí uno que nos hace sonreír y reír y nunca nos deja
indiferentes.
Miguel Martínez, madrileño de 1982, ha encontrado desde
muy pronto su manera, su marca personal. Profesor de filosofía, interesado por
la ciencia, sus temas no son los habituales –al menos en apariencia-- ni
tampoco el modo de tratarlos con un humor disparatado y una imaginería
insólita.
Hermano pulpo es su cuarto libro de poemas y ha
obtenido un veterano premio, el Leonor de poesía. El título remite al “hermano
lobo” de San Francisco de Asís que glosó en versos bien conocidos Rubén Darío.
Con espíritu franciscano, Miguel Martínez muestra su amor a todas las
criaturas, pero las que él suele escoger, de los cefalópodos a los
equinodermos, no son las preferidas por los poetas.
Cada una de las partes del libro –salvo la última--, se
inicia con una cita de un manual de zoología (o de la Wikipedia). La que
encabeza la primera, “La inteligencia de los cefalópodos”, comienza así: “Los
cefalópodos son una clase de invertebrados marinos pertenecientes al filo de
los moluscos. Existen unas 700 especies, comúnmente llamadas pulpos, calamares,
sepias y nautilos”.
Detrás de una cita semejante, si no es irónica, esperaríamos
encontrarnos con un poeta de aliento dieciochesco, moralizante y divulgativo.
Qué sorpresa se llevarán los lectores que no conozcan a Miguel Martínez al leer
“Hermano pulpo”, el poema que da título al libro. Es un monólogo que podría
interpretar Woody Allen en un escenario –pero el propio autor tampoco lo haría
mal, si juzgamos por sus lecturas en YouTube--; el poeta le habla al pulpo, al
que considera “su semejante, su hermano”, como en el famoso verso de Baudelaire:
“Querido pulpo / mon semblable mon frère / yo tampoco me lo podía creer
cuando era niño / pero no era broma, estamos solos / y en la última cama de
hospital / no vendrá mamá pulpo a rescatarnos. / La vida es esperar al tiburón
definitivo / entre el tedio, la belleza y el espanto”. No termina ahí el poema,
sino que añade un final anticlimático, una divertida variación del “carpe diem”.
Con la sonrisa en los labios y una continua sensación de
asombro ante su inédita imaginería, leemos los poemas de Miguel Martínez, pero
también nos oprimen a menudo el corazón, especialmente en la sección final,
“Madrastra naturaleza”, que incluye tres desasosegantes poemas dedicados a la
vejez del padre (hay otro igualmente conmovedor en la primera parte, “Hijo”),
en los que Miguel Martínez se permite bordear la falacia patética sin incurrir
en ella. Destaca especialmente por su originalidad “El descendimiento Roger Van
der Weyden”, con su entrelazamiento del microcosmos y el macrocosmos, la
desnudez del padre que sale de la ducha a los 79 años y el inevitable
acabamiento del universo. “Somos tristes cascotes con pestañas”, afirma: “se
nos está haciendo añicos la galaxia / nos despistamos un segundo / y se nos
desploma traidora la belleza”.
El humor es en Miguel Martínez el excipiente de una
desoladora, por realista, visión del mundo, de un unamuniano “sentimiento
trágico de la vida”. Lo que él dice ya lo dijeron Schopenhauer y Cioran y
tantos otros desde Sófocles (“Lo mejor para el hombre es no haber nacido”),
pero él lo dice de una manera distinta. Antes citamos a Woody Allen, el
comienzo de “Cesárea” nos recuerda algún monólogo de Gila: “Como nacer me dio
pereza / lo fui dejando para luego / al médico le dije voy más tarde / a mi
padre mañana te confirmo / a mi madre nada porque ella / ya sabía que daba a
luz / un signo de interrogación”. El poeta se imagina a sí mismo, “dada su
inclinación al drama”, empuñando el cordón umbilical con aires shakesperianos y
preguntándose: “¿Ser o no ser? Voy a pensarlo / dadme un poco más de tiempo”.
Inconfundible Miguel Martínez, aunque a veces nos muestre
ecos de otros poetas, como al comienzo de “Masai mara”, que utiliza al comienzo
la misma técnica casi de greguería de Miguel d’Ors en “Pequeño testamento”, o
“Voy andando junto a un acantilado sin quitamiedos” que reescribe “Para que yo
me llame Ángel González”, sin que desmerezca junto al texto que le sirve de
modelo.
Uno de los recursos más característicos de Miguel
Martínez son las comparaciones disparatadas. Si en “Gastroscopia”, el esófago
del poeta es una casa en la que cabe todo el mundo (“pueden celebrar dentro de
mi / sus cumpleaños y sus jubilaciones / al fondo hay sitio / usted también,
señor anestesista / que pase la historia de la medicina”), en “Haciendo
historia” revive la historia de la humanidad cada mañana: “Me levanto con un
sueño paleolítico / desayuno tostadas de mamut / busco refugio en la Altamira
de mi váter / son las 10 y ya completamente bípedo / me lavo los dientes con el
hacha bifaz / y se me ocurre la rueda y la escritura”. Otro poema, “El tiempo
es una perra pequeña y despeinada”, comienza así: “Vuelvo a casa y me encuentro
el Holocausto / mi perra se ha comido a Primo Levi / las marchas de la muerte
en el pasillo / las cámaras de gas por toda la cocina / los uniformes a rayas,
las vallas eléctricas / y los barracones convertidos en confeti”. Esa perra que
destroza un libro se convierte al final del poema “en una puta metáfora del
tiempo”.
Apenas hay poema en Hermano lobo que no encierre,
por conmovedor que resulta el tema, una sonrisa, una extrañeza y un hallazgo
feliz.
El
riesgo de un estilo muy personal –y con un cierto descuido de la puntuación,
todo hay que decirlo-- es que la manera se convierta en manierismo, en una
mecánica fórmula. Pero no hay poeta de verdad que no asuma sus riesgos.


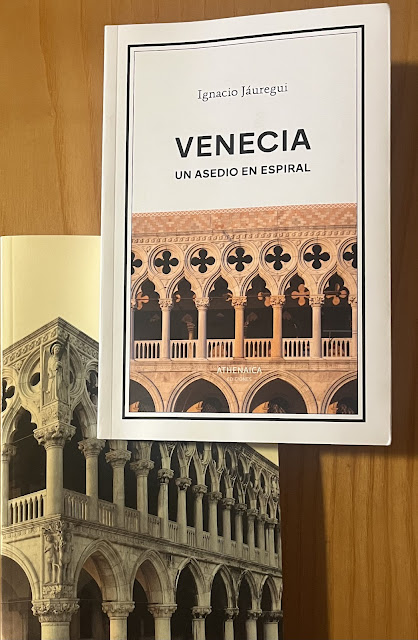







.jpg)


.jpg)


